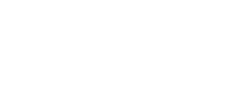Con Barrymore de Wiliam Luce interpretada por Jorge Bolani en junio de 2019 (en ocasión de la conmemoración de sus 50 años de actividad artística) y los tres textos narrativos de Hugo Burel, iniciamos una nueva sección en la página web de la Academia, en la que damos cuenta de los trabajos recientes de nuestros académicos. Pese a las dificultades imperantes en el país y en el mundo y al consecuente distanciamiento social generado, por este medio la Academia procura seguir en contacto y comunicación con la sociedad de la que forma parte, en cumplimiento de su cometido de contribuir, en lo pertinente, al desarrollo y la difusión de la cultura nacional.
La línea amarilla
Hugo Burel
¿Quién inventó la línea amarilla? ¿Un geómetra? ¿Un artista del planismo abstracto y minimalista? ¿Un maniático de la línea recta? No lo se: pero la línea amarilla ha cambiado el mundo. Es una genialidad comparable al imaginario meridiano de Greenwich, el meridiano 0, esa inquietante referencia geográfica. A diferencia de esa línea única, la línea amarilla está en todos lados: en las carreteras, en el piso de los aeropuertos, a dos metros de las cajas de los bancos, delante de las ventanillas de las oficinas públicas. La línea amarilla es un límite, una frontera, una cosa inquietante que no podemos atravesar hasta que nos lo indican. Qué poder que tiene esa línea. Hacemos la fila detrás de la línea amarilla y no podemos avanzar, cruzarla hasta que la persona que estaba delante de nosotros ha terminado lo que venía a hacer y alguien ordena que pase el siguiente: para un trámite, una gestión, lo que sea.
A veces, esas líneas amarillas -en especial las de las oficinas de trámites o dependencias de pagos- están un poco despintadas o borrosas. Las decenas de miles de pies que las han pisado han ido desgastando la pintura hasta convertirla en una huella que ya no es amarilla, sino que tiene apenas un tono remotamente vinculado al color original. No obstante, ese rastro de lo amarillo es suficiente para que la línea mantenga su poder, su significación de frontera. Por eso, cuando un día volvemos a ese lugar que tenía difusa la línea y la encontramos recién pintada y bien visible otra vez, sentimos un secreto alivio. La línea ha recuperado a plenitud su poder y de nuevo restalla el amarillo, exultante de autoridad.
Años atrás conocí a un hombre que no se animaba a atravesar una línea amarilla. Se acercaba y cuando estaba a punto de cruzarla, se arrepentía. Le daba el paso a otro. Traspiraba y disimulaba. Nunca podía cruzar la bendita línea, ni siquiera en la calle. Pensaba que si lo hacía iba a caer en un abismo invisible y terrorífico que iba a tragárselo sin remedio. En donde los demás veían solamente una línea amarilla él intuía el pasaje a otra dimensión.
Un día, alguien le sugirió que debía ponerse en tratamiento, acudir a un profesional que le ayudase a elaborar y desechar esa idea absurda que era una limitante para su vida. Debía encontrar la razón última de ese miedo, simbolizado por la línea amarilla. Por fin el hombre aceptó someterse a una terapia y durante meses concurrió dos veces por semana para tratarse el terror ante la línea amarilla. Poco a poco fue aceptando que la verdadera línea existía solamente en su cabeza y era allí donde debía borrarla. Ese borrado le costó dinero y arduos enfrentamientos con sus propios miedos y fantasías. Pero al final del túnel pudo ver la luz. De la última sesión del séptimo mes de terapia se fue absolutamente convencido de que lo único que haría cuando se enfrentase a la primera línea amarilla que viese, sería cruzarla.
Y lo hizo. Por supuesto que desapareció. No se lo vio más. Lo que había del otro lado de la línea amarilla se lo tragó. Sin ruido. Limpito. Ni sangre quedó. Nada. El vacío.
----------------------------------------------------
La valija
Hugo Burel
De la piara de cerdos mejor alimentados de la hacienda de Luca Mori, terrateniente de la región más septentrional de Toscana, dos ejemplares maduros fueron elegidos para carneo inmediato una mañana de frío diciembre. El sacrificio fue el mínimo: un desangrarse generoso luego del certero tajo en la gruesa vena yugular para que el negro manantial brotase y escurriera en baldes. La sangre sería transformada, tripas mediante, en morcillas retintas y sabrosas. Antes de ser vaciados y carneados con experto cuidado, los cerdos fueron despellejados a conciencia y sin desperdiciar un solo palmo de la piel que luego iba a ser vendida a un mayorista de la ciudad.
Los cueros, secados y tratados con las artes de la curtiembre llegaron, casi un año y medio después, a la talabartería de Enzo Di Mauro, experto en la manufactura de baúles, valijas y otros enseres de viaje cuya fama excedía los suburbios de Florencia y llegaba hasta el mismísimo Vaticano. Di Mauro los eligió personalmente para confeccionar el pedido de su cliente principal, el conde de Urbino, conocido por su afición a los viajes y al traslado de sus objetos personales y su variado vestuario a cada sitio que lo llevaba su espíritu trashumante.
Meses después, en la estupenda valija fabricada por Di Mauro, el conde guardó su ropa íntima, su necesaire, los libros que habitualmente le acompañaban en todos sus viajes, su colección de guantes de cabritilla y una selección de souvenirs con que habría de agasajar a sus amistades transoceánicas. Su mejor esmoquin, otros libros, la capa oscura para las grandes veladas, las elaboradas polainas de charol, los trajes de ciudad, los conjuntos de sportman, sombreros, corbatas, botines y un estrafalario número de camisas y cuellos duros, los confinó en un sólido baúl de Vuiton y a comienzos de 1914 partió hacia New York en uno de los buques de la compañía Cunard, el Lusitania, que abordó en el puerto de Queenstown. El conde viajó acompañado por su valet y el resto de su equipaje de mano: dos maletines que contenían papeles y sobres para correspondencia y un escritorio portátil que se plegaba como una caja de mago. Pero la pieza principal de ese cargamento era la valija de cuero de cerdo de Toscana.
El mayo del año siguiente, con la guerra amenazando la seguridad de los mares, el conde decidió volver a Italia, abrumado de nostalgia y aprensión por los sucesos bélicos. Abordó otra vez el transatlántico Lusitania que, en las frías aguas del Atlántico norte y ya en las cercanías de Irlanda, fue torpedeado por un submarino alemán. En el naufragio murieron casi mil doscientos pasajeros, entre los que estaba el conde y su valet, además del millonario Alfred Vanderbilt y el filósofo Elbert Hubbard. Luego del rápido hundimiento, la valija del conde flotó en el océano y fue rescatada por uno de los equipos que llegaron demasiado tarde al punto del desastre. El resto de su equipaje desapareció y su cadáver y el de su valet, jamás fueron rescatados.
Sin ningún dato que identificase a su dueño, salvo los monogramas de los pijamas, la valija quedó en resguardo en los depósitos de la naviera, secándose con lentitud y recuperando el brillo de su cuero. Las pertenencias que contenía desaparecieron con rapidez por obra de discretos descuidistas. Hasta que por fin uno de ellos, empleado de la empresa, se apropió de la valija.
El hombre se llamaba Joseph Kowalsky, era polaco nacido en Lublin y tenía ahorrado lo suficiente para dejar New York, viajar al sur y rencontrarse con su novia polaca que había emigrado a la Argentina. Todo lo que necesitaba era una valija como esa, porque lo poco que iba a llevarse cabía en ella. Por alguna razón de las que el destino se vale para burlarse de los ilusos, el nuevo dueño de la valija no tuvo en cuenta que en México se libraba una revolución y que atravesar el país insurgente para llegar a Panamá podía ser peligroso, sobre todo en los trenes que solían ser volados por los rebeldes al mando de Villa y Zapata.
Se desconoce la exacta razón por la que la valija llegó a manos de Cecil Williams, corresponsal de The Times de Londres, que cubría la revolución y que no solía desplazarse con demasiado equipaje por las dudas de que los hechos que reportaba lo empujasen a huir sin previo aviso de los hoteles. Es probable que conociera a Kowalsky en el viaje en el que ambos intentaron cruzar territorios dominados por los revolucionarios y que luego de la explosión que descarriló el tren y bajo las balas de las bandas sublevadas, Williams haya rescatado la valija del polaco. Lo cierto es que el corresponsal salvó su pellejo y pudo llegar a Veracruz sin un rasguño.
Williams se instaló en un hotel cercano al puerto y desde allí retomó su tarea periodística, redactado convincentes panoramas sobre la revolución que en parte eran ciertos y en parte inventados. La verdad la obtenía de los periódicos locales y su imaginación hacía el resto. Una vez por semana enviaba sus informes por cable y luego solía recorrer sórdidos bares en busca de una medida de whisky decente y de temas para sus informes. No fue raro que una noche se viera envuelto en una pelea que él no había provocado y que ese malentendido le deparase las dos balas en el corazón que iban a matarlo en el acto.
A partir de ese momento la valija quedó otra vez sin dueño hasta que un empleado del hotel la encontró, luego de que la policía viniera a denunciar la muerte del pasajero. Como Williams siempre viajaba con lo mínimo, el empleado no encontró nada valioso dentro de la valija, salvo un tomo con los sonetos de Shakespeare. Se guardó el libro, arrojó las escasas mudas de ropa a una lata de basura y preguntó al dueño del hotel si podía quedarse con la valija. El dueño dudó, pero luego se encogió de hombros y asintió.
Y fue así que la valija -que el empleado pensaba vacía- volvió a llenarse otra vez de mala suerte.
----------------------------------------------------
Sirena con luna y estrellas
Hugo Burel
Fue en el mostrador del restaurante Jauja, allá por principios de 1980, cuando escuché esta historia. Es probable que no sea cierta, pero eso no interesa. Reconstruyo lo que un pintor habitué del lugar contó en un mediodía de invierno mientras tomaba un aperitivo.
Empezó diciendo que en 1956 vendió o regaló toda su obra y se fue a Europa. Por lo que aclaró, quería encontrarlo al genio absoluto de la pintura, al Invasor Vertical, como lo llamó John Berger, y plantarse ante él para lavar los antiguos desaires que una vez le hizo al maestro Torres García en París. Según sus palabras, era una cruzada privada, absurda e inútil o la justificación de su necesidad de huir de la chatura que lo rodeaba.
Se quedó casi un año y recorrió España, Francia e Italia, gastando sus ahorros y trabajando ocasionalmente en bares, como mozo y limpiador de letrinas. A mediados de julio llegó a Cannes y enseguida se aplicó al asedio de la Californie, la famosa finca del pintor. Durmió en la calle con tal de verlo siquiera de lejos. Una vez lo detuvo la policía y pasó la noche en un calabozo; pero no cedió en su empeño. Hasta que una tarde el genio salió de su refugio en un automóvil enorme. Lo manejaba el torero Dominguín, uno de sus amigos famosos. Les gritó un saludo, pero ni siquiera lo miraron. Tenía una bicicleta y los siguió, pero a las dos cuadras ya eran inalcanzables. Ese día abandonó el sitio de La Californie.
Ahora viene lo increíble. Semanas después consiguió trabajo en la playa de Antibes, en un puesto de helados. Una tarde, cuando el sol casi había bajado y los veraneantes se iban de la playa, vio a su asediado caminando por la orilla con su musa de entonces. Detrás de ellos, un poco retirado, venía alguien con un canasto de merienda y una sombrilla enorme: era un sirviente. El pequeño ogro –así lo llamó- vestía una camisola roja y unos pantalones blancos remangados a media pierna. Llevaba un sombrero de paja y lentes negros. La mujer era alta y muy joven. De pronto se detuvieron y el pequeño hizo una extraña pirueta, como un niño jugando. Dijo algo en francés y la mujer se rio con ganas. Entonces el genio sacó un cuchillo de la cesta y empezó a dibujar sobre la orilla de arena oscura y todavía húmeda. Se movía con rapidez, agachado y luego se retiraba, miraba y agregaba trazos mientras la mujer lo aplaudía y el sirviente esperaba inmóvil con la enorme sombrilla abierta. Por fin terminó y estampó su firma en la obra. Después los tres siguieron caminando sin saber que alguien interesado lo había visto todo.
Cuando el testigo llegó al lugar alcanzó a contemplar el dibujo: una sirena de gran cola y una media luna con los cuernos apuntando a un cielo con estrellas. Debajo decía Picasso, con los trazos habituales. Pudo disfrutar la obra unos instantes más hasta que una ola barrió la orilla y borró todo.
Al final de su relato, el hombre del Jauja contó que desde esa tarde ya no le interesó más asediar a Picasso. Dijo que tenía derecho a pensar, aunque pareciera absurdo o vanidoso, que el maestro hizo ese dibujo para él y que con ese gesto quedó resuelta la cuestión entre ambos. Fue una manera de firmar la paz, de superar un viejo encono. Después del cuento, apuró su bebida y se fue.