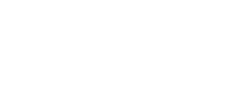Dependencias
Español del Uruguay
Destacados
Noticias 2025
Entrevista a Adolfo Elizaincín
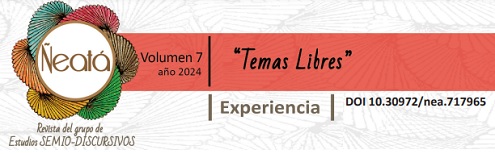
 Jesùs Miguel Delgado del Aguila Adolfo Elizaincín
Jesùs Miguel Delgado del Aguila Adolfo Elizaincín
Entrevista a Adolfo Elizaincín
Sobre el lenguaje castellano como un instrumento móvil de los hablantes
El 13 de julio de 2021 se realizó una entrevista a Adolfo Elizaincín, miembro de número de la Academia Nacional de Letras de Uruguay. El motivo de esta conversación fue que se resolviera la interrogante de saber cuál es la razón por la cual existen constantes modificaciones del habla y la escritura del idioma castellano. Frente a esta incógnita, se pudo reconocer que habrá variantes en cada país o región según el tiempo y el espacio en los que se usa tal lengua. Eso originará creación de palabras, desaparición de estas o adaptaciones a formas inusitadas. A su vez, el intercambio de ideas que se efectuó con el académico sirvió para dilucidar la función que tiene todo hablante con respecto a su idioma. Entre los que mencionó, fueron la preservación del idioma y la promoción de actividades culturales que dejaran un rastro de la producción de cada quien, ya sea a través de proyectos de investigación o de la misma literatura. De igual manera, el entrevistado recalcó la diferenciación que emerge a partir de dos lenguas: la dominante y las regionales, puesto que habría una mayor predilección sobre la base del idioma según la mayor cantidad de hablantes en un solo país.
Adolfo Elizaincín nació el 9 de diciembre de 1944. En el 2003, fue elegido miembro de número de la Academia Nacional de Letras de Uruguay, a la cual ingresó con su discurso “Las Academias y su incidencia en la evolución de las lenguas” y de la que fue luego presidente, entre los años 2011 y 2017. Aparte, es miembro de la Asociación de Lingüística y Filología de América Latina. Es doctor en Filología Románica por la Universidad de Tubinga (Alemania) y licenciado en Literatura Española por la Universidad de la República (Montevideo). Dictó el curso de Lingüística General en la Universidad de la República hasta 2006. Ese mismo año fue reconocido con el doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Atenas.
Entre algunas de sus publicaciones, se encuentran los siguientes títulos: Bilingüismo en la cuenca del Plata (1975), Estudios sobre el español del Uruguay (1981), Temas de psico- y sociolingüística (1981), Nos falemo brasilero. Dialectos portugueses en Uruguay (1987), Análisis del discurso. V Jornadas Interdisciplinarias de Lingüística. Montevideo (1987), Dialectos en contacto. Español y portugués en España y América (1992), El español de América. Cuadernos bibliográficos. Argentina. Paraguay. Uruguay (1994), Sociolinguistics in Argentina, Paraguay and Uruguay (1996), El español en la Banda Oriental en el siglo XVIII (1997) y Atlas lingüístico diatópico y diastrático del Uruguay (2000).
¿Cuál es la función que ejerce la Academia Nacional de Letras de Uruguay para preservar el lenguaje del país?
La Academia Nacional de Letras de Uruguay, así como la mayoría de las Academias de la Lengua Española, nucleadas en asociación con ella, tienen como fin preservar de alguna manera el legado de la lengua española en cada uno de los respectivos países.
Acerca de la formulación de preservar el idioma, en realidad puede ser muy discutible y de hecho lo es. Pero de todos modos la pregunta va dirigida solo a la Academia Nacional de Letras que integró en Montevideo. Las acciones que normalmente hacemos es promover y hacer investigación sobre la lengua, la variedad del español hablado y escrito en Uruguay. Este es un motivo por el cual también una buena parte de nuestra tarea tiene que ver con el estudio y la promoción de la literatura en nuestro país a través de, por ejemplo, concursos para las personas sobre diferentes temas. Concedemos anualmente el Premio Ariel —haciendo referencia a la obra de José Enrique Rodó, tan conocida en América—. Nuestra Academia otorga el Premio Ariel a la mejor publicación durante el año anterior sobre diferentes temas que pueden ir rotando. Puede ser de creación poética, de creación novelesca, de investigación literaria, etc. Se trata de una forma de promover la lengua española en Uruguay y a través de los estudios que se realizan, sobre todo, en el campo de la lexicografía; es decir, en el campo de la recopilación, análisis y puesta en un diccionario del léxico atribuible o más usual en el territorio nacional. Así, por ejemplo, hace unos años se publicó el Diccionario del español del Uruguay . Y, en este momento, estamos actualizando ese diccionario, porque, como sabemos, las lenguas no son estáticas, sino que cambian continuamente. Y el léxico precisamente es una de las partes del lenguaje que más cambios rápidos suele tener a lo largo de una historia de alguna diacronía determinada.
Colaboramos también con los proyectos panhispánicos de la ASALE (Asociación de Academias de la Lengua Española), que ya existe desde el comienzo en relación con las grandes obras que publica la ASALE, como el Diccionario de la lengua española, la Gramática de la lengua española, la Fonética y fonología de la Real Academia Española y tantas otras en las que colaboramos no solo la Academia Nacional de Letras de Uruguay, sino todas las Academias que integran la ASALE. Sí, esa es nuestra contribución.
¿Cómo ejerce el contacto entre otras lenguas existentes en Latinoamérica?
Bueno, en realidad, el contacto no lo ejercemos nosotros, sino las personas hablantes que se ponen en contacto entre sí y pertenecen a lenguas diferentes. Prácticamente, eso sucede en todo país donde existen poblaciones que pertenecen a comunidades lingüísticas diferentes. Perú es un ejemplo bien claro de contacto entre el español y el quechua que se aprecia en muchos lugares de su inmenso país. Igual ocurre en Ecuador o Bolivia con el aimara y el quechua; también en Chile, en fin. Pero esos son contactos entre lenguas nativas (o sea, originarias de América) y una lengua que se superpuso a partir de fines del siglo XV que fue el español que llegó a América (llamado descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón) y el portugués que llegó a América en 1500 (a finales del siglo XV). Bueno, pero hay otro tipo de contacto que es el que se establece entre esas lenguas que llegan a partir de los siglos XV y XVI a América. Aparte del español y el portugués, también llega un poco del francés, como en Canadá o en parte del Caribe (allí hubo una zona de francohablantes), etc.
En mi caso, en Uruguay, por ejemplo, ese contacto se da a lo largo de la frontera bastante extensa que tenemos con Brasil, alrededor de unos mil kilómetros de frontera, abierta totalmente, una frontera que no está marcada por ningún accidente natural (tipo río, montaña o lo que fuera), sino que simplemente esa frontera es una línea imaginaria en el terreno, así que es totalmente abierta y muy propicia para el contacto entre el portugués hablado en Brasil y el español hablado, en principio, en el Uruguay. Y se dan fenómenos de mezcla de diferentes tipos en la forma de hablar y de usar el lenguaje en los habitantes de esa zona, que es muy universal, porque hay en toda frontera — geográfica o no, no importa, porque puede ser como el caso de Perú donde la gran comunidad quechua está dentro del mismo país—. En consecuencia, donde sea que haya un límite o una diferencia de lenguas, siempre va a haber el contacto de lengua. El contacto de lenguas es, en realidad, el contacto cultural. Es la categoría más amplia. Eso significa que ambas lenguas y ambas culturas se prestan mutuamente (una a otra) palabras, costumbres, ritos, gastronomía y mil cosas que hacen a la cultura en general.
Por supuesto, cuando se dan estas situaciones de contacto, siempre hay una lengua que es más poderosa y otra que es menos poderosa. Es muy difícil que se encuentren ambas lenguas poderosas. Poderosa quiere decir una lengua que sirve a un Estado fuerte, poderoso y rico. Como en general los contactos se dan entre culturas y lenguas muy desiguales desde este punto de vista externo, histórico, económico, cultural, etc., siempre hay una lengua que prevalece sobre la otra y que va a guiar más la dirección en la que se van a dar los préstamos; es decir, es más probable que del español al quechua pasen más términos, que al revés (que del quechua al español). Eso es lo que quiero decir.
La lengua poderosa, la lengua dictadora, la lengua que arrasó —quizá “arrasó” sea un término un poco fuerte— o la lengua que se impuso en esa época fue el español, que sometió a la otra cultura, que también era una muy rica, por cierto; pero que, frente al poderío español, de alguna manera declinó. Entonces, ahí se van a dar esas idas y venidas, como en una venida de préstamos entre una y otra, dependiendo del poderío de cada una de las lenguas.
A nivel histórico, ¿cómo se va consolidando la formalidad en el uso del español en Latinoamérica?
Supongo que la pregunta se refiere al uso del español en Latinoamérica, porque en los países que lo conforman se hablan muchas otras lenguas, tales como el portugués, etc. Ahora, si nos referimos al español, la formalidad se da primero en el uso del lenguaje a través de la gran distinción que hay que hacer entre la lengua hablada y la lengua escrita. Son dos. Aunque parezcan ser lo mismo y continuamente muchas personas (incluso, muchos lingüistas) confunden con frecuencia lo hablado con lo escrito, es de rigor distinguir bien, claramente, cuándo nos referimos a la lengua hablada (como lo estoy haciendo ahora) y cuándo a la lengua escrita (como cuando escribo algo). Son dos sistemas diferentes. Es cierto que uno reproduce al otro, pero son dos sistemas distintos e, incluso, hasta con gramáticas diferentes en muchos casos. Hay mucho en común, pero también muchas cosas diferentes.
Por lo tanto, de estos dos grandes modos de comunicación (lo hablado y lo escrito), el más formal es lo escrito. En general, la informalidad queda reservada a la lengua hablada. Entonces, hecha esta primera distinción, se deduce que toda lengua hablada siempre es informal. Sin embargo, tampoco es así. Hay una gradación. Hay modos más formales del habla y otros menos formales. Por ejemplo, esto se aprecia cuando un grupo de personas conocidas o amistades se encuentran en una situación relajada. Allí ellos van a hablar de una manera totalmente informal. En cambio, yo en este momento estoy usando la lengua en su oralidad de una manera mucho más formal, porque yo siento que estoy siendo observado por alguien en este instante al usar la lengua. Al ocurrir esto, inmediatamente voy hacia la parte más formal de la lengua y no uso ciertos modos menos formales que usaría, por ejemplo, cuando hablo con mis amigos y estoy tomando una copa con ellos o estoy jugando o conversando, en general, con mi familia. Entonces, ¿cómo se impone eso? No es que se imponga. Eso dependerá de la formalidad de las situaciones en las que se producen el diálogo y la interacción lingüística para que una lengua hablada sea más o menos formal.
En cuanto al modo escrito, el uso de una lengua formal será constante, a excepción de la literatura, la cual quiere reproducir el habla popular o afines; pero, en general, un escritor o cualquier persona que escribe está continuamente mejorando su escritura o tratando de hacerlo. Cada vez lo realizará con mayor formalidad, hasta llegar a extremos como es el caso de escritores como Flaubert, Proust u otros, que continuamente están reformulando lo que escriben: tachando y tachando y vuelta atrás y vuelta atrás. Esa es la suprema formalidad, y eso no lo podemos hacer en el aula, porque no puedo volver atrás una vez que dije lo que dije: ya queda más o menos así. Esa es la situación con la formalidad en la lengua.
Normalmente, lo nuevo genera una impresión de aceptación como también de rechazo. Esto ha ocurrido cuando la Real Academia Española ha ido incorporando nuevas palabras al diccionario, que muchas veces son cuestionables por criterios de territorialidad. ¿Qué opinión tiene al respecto?
Sí, es cierto lo que dices. Una primera observación tiene que ver con que la asociación de Academias de la Lengua Española—entre las cuales está la Real Academia Española— no se ocupa solo de las palabras que integran una lengua, sino que se encarga también de algo mucho más sutil y que no se ve, que es la relación entre las palabras que se establecen en una oración o en una secuencia hablada o escrita —lo que llamamos la sintaxis y la gramática de esa lengua—. Y, en sentido general, la Academia ha ido incorporando nuevas cosas. No solo añade nuevas palabras, sino también nuevos procedimientos, nuevas estructuras o nuevas formas de expresar algo que hasta antes se expresaba de una manera y que ahora ya no. Esa es la primera observación.
Lo nuevo no es solo palabras nuevas, sino también recursos lingüísticos nuevos que empiezan a utilizarse en una lengua determinada —en este caso, el español— y que antes no se usaba de esa manera. Ahora, sea una cosa u otra, pero popularmente es más común y más conocido el hecho de que la Academia acepte palabras. Eso lo conoce todo el mundo. Quizá es más difícil entender otros criterios, como cuando se trata de la fonología (desde la fonética). También hay cosas nuevas y distintas.
En general, hablando solo de las palabras nuevas que incorpora la Academia, estas provienen de algún lugar o de otro, y las formas que se generan van a pasar al español general —que se refiere a una lengua que entendemos todos los hispanohablantes—, aunque en esa lengua haya palabras que provengan del quechua, el guaraní, el azteca o de muchas otras lenguas que estén en contacto con el español. Estas se incorporarán y luego la lengua pasará a ser patrimonio de todo aquel que hable español, desde España hasta América, y pasando por lugares como África y Asia.
Por ejemplo, todos entendemos lo mismo cuando decimos “tereré”, “ceviche”, “tomate”, “papa” —aunque también se la ha cambiado por “patata”—, entre otras palabras que se refieren a nombres de objetos en general (vegetales, animales, etc.), a pesar de que no sean propios de un lugar determinado, como por ejemplo América, para el caso del español, que fue la gran incorporación de léxico al español, una vez que se descubrió América. Y ahí predomina mucho la cuestión de las nuevas plantas, nuevos alimentos, nuevos animales, etc., tales como “tomate”, “chocolate” o “papa”.
Hay un grupo de personas que en principio se va a resistir a usar la nueva palabra o el nuevo procedimiento sintáctico. Estas son personas más conservadoras. En general, las personas más mayores tienden a serlas. Eso no solo ocurre con el lenguaje, sino con toda la actitud de la vida. Y, en consecuencia, ellos dicen “si antes decíamos así, ¿por qué ahora vamos a cambiar y decir de esta otra manera?”. Bueno, este es un procedimiento normal de incorporación del léxico a una lengua general. Eso va a suceder. Mayormente, quienes aceptan lo nuevo con más rapidez son las generaciones más jóvenes, mientras que las generaciones mayores o más viejas —como quieran llamarlas—, por su misma razón de ser, serán más conservadoras y tenderán a no aceptar lo nuevo de inmediato, tanto en el lenguaje como en todo (las costumbres sociales, la moda, etc.).
Por ejemplo, hacia mediados o fines del siglo XIX, el sonido “f” se graficaba con las letras “ph”. “Filosofía” se escribía como en inglés: “Philosofía”. Bueno, eso la Real Academia Española lo modificó. Y, para que las personas asimilaran ese cambio, costó décadas. Hoy en día, ya nadie escribe “philosofía”. Peor aún fue cuando la palabra “Cristo” se dejó de escribir con una “h” luego de la letra “c”: “Christo”. Como en ese caso se mezclaban cuestiones religiosas, parecía una blasfemia escribir el nombre de Cristo sin la “h” que venía siendo escrito así por años.
Bueno, con respecto a la palabra “solo” que ya no necesita más tilde hoy en día, ya sea por una cosa u otra, algunos escritores ya mayores y famosos como Vargas Llosa o García Márquez dijeron “no, nosotros no vamos a hacer eso: vamos a seguir escribiendo como lo veníamos haciendo”. Cambiar un hábito ortográfico es muy difícil. Si a uno en la escuela (en la Secundaria o en la universidad) le han metido en la cabeza que “hay que escribir así” y nos han penado por cometer faltas ortográficas, es muy difícil que cambiemos. Eso entró a sangre y fuego acá en el cerebro, y luego cambiarlo lleva su tiempo: no es fácil.
¿Qué proyectos lingüísticos tiene en la actualidad?
Por una parte, estoy trabajando en un gran proyecto panhispánico, que es el Nuevo diccionario histórico del español (NDHE) o el Diccionario histórico de la lengua española (DHLE), que es una obra que depende de la Real Academia Española. La RAE ha creado en varios lugares de América —me imagino que en Perú también— equipos locales para contribuir a este enorme diccionario que va a ser el DHLE, que ya se viene elaborando hace muchos años, pero que ahora tiene un nuevo impulso. Estoy trabajando mucho en eso.
Por otra parte, sigo trabajando continuamente en aspectos históricos y tipológicos del español y el portugués en América, así como las transformaciones de estas lenguas cuando llegaron a América, junto con las semejanzas y las diferencias de los dos procesos de adaptación de estas dos lenguas. Hay aspectos muy importantes desde el punto de vista literario con el español y el portugués de fines del siglo XV, que ya habían alcanzado su cúspide más importante o estaban a punto de conseguirlo.
Estas dos lenguas vinieron de América; fundamentalmente, en su versión hablada. Luego, empezó a haber una literatura local, que se desarrolló muy bien. Esos procesos de adaptación y contacto entre ambas son los que me interesan mucho, no solo desde el punto de vista histórico —porque cada región y lugar de América es diferente, aunque seamos aparentemente una misma cosa—, sino también desde el punto de vista de la tipología —cuando se refiere a las variaciones que hay de las lenguas del español y el portugués con respecto a su esencia misma, que es lo que estudia la tipología de las lenguas y las familias de lenguas—. Eso es lo que investigo continuamente. Mis últimas publicaciones son casi todas referidas a esa temática.
Bibliografía
Asociación de Academias de la Lengua Española (2021). “Adolfo Elizaincín”. El Autor. Disponible en: https://www.asale.org/academicos/adolfo-elizaincin
Delgado Del Aguila, J. M. (2021). “Entrevista a Adolfo Elizaincín, miembro de la Academia Nacional de Letras de Uruguay” [video].
Jesús Miguel Delgado del Aguila
tarmangani2088@outlook.com
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú
Es magíster y candidato a doctor en Literatura Peruana y Latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha ejercido la docencia en institutos y universidades nacionales. También se ha desempeñado como corrector de textos y jefe editor. Ha sido dos veces becario. Actualmente, cuenta con la calificación de investigador Concytec (Perú), nivel V; anteriormente, la de investigador Conacyt (El Salvador). Su línea de investigación es la narrativa, la teoría literaria, la creación literaria, el cine y los ensayos. Ha publicado reseñas, artículos, entrevistas, notas y cuentos en revistas indexadas nacionales e internacionales.
Entrevista a Adolfo Elizaincín reducida
Tel.: +598 2915 2374 - Fax: (+598) 2916 7460 de 14 a 18 hs.
academiauruguayaletras@gmail.com